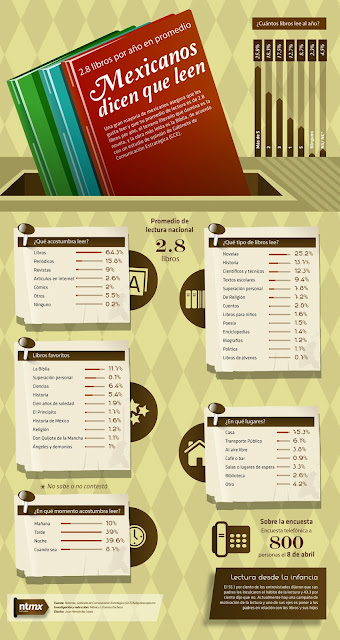Un manifiesto anti-navideño.
"La Navidad es como un baby
shower que se nos fue de las manos."
Las fechas
y fiestas que derrochan cursilería y melcocha no me gustan; como la Navidad. Los que me conocen saben de mi aborrecimiento
de estas festividades, y a sus ojos paso por ser un ente raro, en el mejor de
los casos, cuando no francamente un gruñón o un “bipolar” como recientemente
-para mi sorpresa- me adjetivó una prima con quien no tengo esas confiancitas,
para luego mandarme por DM unos memes del Grinch. Si no te gusta la Navidad –como
a tooodo el mundo- eres un raro y un amargado. Así las cosas.
Por eso el
leer el último número de la revista Algarabía
(No. 147) fue toda una revelación que me llenó del coraje necesario para poner
en blanco y negro, como hace doña Pilar Montes de Oca, lo mucho que me choca
esta festividad. Ella dijo justo lo que yo siento, por eso hago mías sus
palabras. A continuación las recojo casi textualmente y las aderezo con mi
sentir y con lo que me parece que le faltó mencionar. Que conste que reconozco
que el texto base es de ella y le doy todo el crédito y mi agradecimiento, no
vaya a ser que me la hagan de tos como a Peña Nieto… y también porque sé cómo
se las gasta doña Pilar.
La Navidad
se vuelve odiosa no por lo que es (¿habrá quien todavía sepa?), sino por
aquello en lo que se ha convertido, una temporada de excesos: gastos
innecesarios, derroche alimenticio, alta contaminación, un tránsito alucinante,
modas de decoración banales, comercialización sin ton ni son… y lo más
castrante, la obligatoriedad de ser feliz.
¿Por qué la
Navidad me pone de malas? He aquí algunas razones:
Santaclós y los Santos Reyes. Pedazo de
gordo moralista que da regalos a los niños
que se portan bien y “un cuerno bien retorcido” a los que se portan mal. La de
noches de insomnio que pasé yo de niño, corroído por la culpa de mis pecadillos
infantiles, esperando que este señor de todos modos fuera a dejarme algún
juguete pero no ropa. Imagen cocacolizada del viejo san Nicolás que, ¡qué
casualidad!, es el santo de los comerciantes y siempre está en los “malls” para
escuchar las peticiones de juguetes de los niños. Y mejor ni hablemos del
trauma que provoca en algunas mentes pueriles el preguntarse cómo va a entrar a
dejar los regalos si en México las casas no tienen chimenea, o el hecho de que
el gordo no llega a todas las casas, pues en unas los regalos los deja el Niño
Dios y en otras sólo hacen parada los Santos Reyes... y ya que pasó la Navidad;
eso le bota el fusible a cualquiera.
La publicidad. No hay nada que escape a la
publicidad navideña, así sea un rastrillo para rasurar, un auto, enseres
domésticos o un rollo de papel higiénico, todo, absolutamente todo te lo venden
en colores, temas y excusas navideños. Santaclós invade todo lo que se puede
adornar, todo todito. ¿Qué hace uno luego con los cuchillos de ocasión con
mango de Rodolfo el reno cuya nariz roja se enciende cuando cortas con ellos?
La decoración. La decoración llega al punto del
hartazgo. Hay que demostrar espíritu navideño decorando la casa con profusión
de luces psicodélicas (al más puro estilo de Chevy Chase), pinos naturales
cargados de listones y esferas y –cómo no- enormes monigotes inflables de
plástico que en los techos de las casas muestran, además del mal gusto del
propietario, escenas polares, Santa en su trineo, hombres de nieve y villas
navideñas estilo suizo bajo el cielo chilango.
¿Me da mi Navidá? Todo el mundo se siente
con la obligación de exigirte que le des “su Navidá”: el cartero, el que recoge
la basura, el vigilante, el empaquetador del supermercado, el viene-viene, el
que te limpia los vidrios en el semáforo, la marchanta de la recaudería, la
señora de las quesadillas del mercado, el acomodador de coches del
“valetparking” y así.
Los gastos. Las compras excesivas, de
compromiso o de emoción ante los “ofertones”, dejan exhausto a nuestro bolsillo
y a nuestra economía doméstica en situación precaria por varios meses. ¿Quién
no se ha visto con la tarjeta de crédito hasta el tope al llegar la Noche de
Reyes? Ahí tienen a “la cuesta de enero” que se prolonga a veces hasta abril y
que en casos de verdadero apuro nos orilla a ir al Monte de Piedad a empeñar
los “preciosos” regalos recién recibidos. Ah pero lo bailado nadie nos lo
quita.
El desperdicio. ¿Por qué para las cenas de
Nochebuena y Año Nuevo las mamás guisan como para alimentar a un regimiento? La
competencia es dura y las tías siempre buscan lucirse con su “pierna en salsa
de ciruela” o imponer su bacalao o su pavo “tal y como lo hacía la abuela”.
Nunca falta comida para el recalentado y aunque los familiares de visita se
llevan su itacate en “un topercito” siempre quedan romeritos, pierna adobada y
fruit cake para comer tres veces al día durante el resto de las vacaciones.
La ensalada roja y las tortitas de camarón. ¿Quién en
su sano juicio pudo imaginar tan horrendos platillos? La ensalada de Navidad no
la puedo comer sin sentir arcadas: betabel, nueces, manzana, piña, leche
condensada, azúcar... y coma diabético seguro. Ay de ti si te salpicas una
gotita de ese jugo rojo porque ya no podrás borrarlo de la ropa. Lo peor es que
ya estando en la mesa no puedes decir que no te la sirvan porque la autora de
tan abigarrado plato podría ofenderse. Por otro lado están las horrendas
tortitas de camarón que acompañan a los romeritos: pastosas, esponjosas y
saladísimas por hacerse con cabezas
secas de camarón.
La contaminación y el tránsito. Basura,
basura, y más basura por todas partes: de los envoltorios, de los restos de
comida, de docenas y docenas de botellas vacías, del pino que, ya seco, se deja
abandonado junto con otros cadáveres en la esquina de la calle hasta que después
de varios días el camión de la basura se digna pasar a recogerlos a todos. El
tránsito se pone de espanto: autos y más autos en calles y avenidas hacen
eterno el más pequeño desplazamiento y la contaminación ambiental sube más allá
de los imecas permitidos, haciendo
llorar los ojos y sangrar la nariz hasta al chilango más pintado.
Las reuniones incómodas. Hay que
acudir por compromiso a la reunión que organiza la secretaria de nuestra
oficina, a la posada de la colonia, a la cena adelantada de la tía Chonita y a
dos o tres recalentados en donde ves gente que ni conoces o que no quisieras
ver. Y para el 1 de enero hay que hacer la visita de las siete casas para
felicitar a todos los miembros de la familia que no pudieron estar con nosotros
en Nochebuena. Pero lo peor es cuando empiezan las preguntas inquisidoras de las
tías: “Ya se nos fue otra Navidad y tú sigues soltero”, “¿Y tú mijito para
cuándo te casas?”, “¿Qué, no piensas tener hijos?”. Y ni modo que le digas a la
tía abuela que no se meta en lo que no le importa. Los hijos de padres
divorciados –que cada vez son más- padecen su propio infiernito, pues en esta
época de estar “en familia” tienen que elegir (con chantaje emocional incluido)
con qué familia pasarán la Nochebuena.
Nacimientos y arrullos. Los
nacimientos son alucinantes. Los hay en todos los estilos y colores, llenos de
luces, casitas y palmeras. Los hay enormes, con arroyuelos por los que corre
agua de verdad y en cuyas márgenes reposan plácidamente tigres y cocodrilos. No
importan en absoluto el tamaño de las figuras: un mini pastor puede acompañar a
una oveja del doble de su estatura, un venado puede ser más grande que un
elefante. En el pesebre se ponen a tamaño XXXL a san José, a la Virgen, un buey
y una mula (estos sí chiquitos)… y un niño dios que, bueno, tomando en cuenta
que para el día de la Candelaria se le va a vestir de gala tiene que ser
grande, ¿o no? Y luego, en Nochebuena, una vez nacido al niño hay que
arrullarlo… en serio… la familia entera se reúne en círculo y el niño de
porcelana va pasando de brazos en brazos para que todos y cada uno de los asistentes
le canten canciones de cuna… es de lo más embarazoso.
El intercambio de regalos. No hay
cómo zafarse de este ritual y si tienes los suficientes pantalones para
expresar tu desagrado, de inmediato te califican de cortado y amargado. Los peores
son los de la oficina, pues siempre implican “el amigo secreto”; así, durante
varios días previos al intercambio tienes que dejar un pequeño obsequio a la
persona que te tocó; o sea que además de gastar en el regalo del intercambio, estás
obligado a comprar chocolatitos, galletitas, muñequitos o, si son más
alternativos, un cómic o un vaso con apios orgánicos para alguien que quién
sabe si te cae lo suficientemente bien como para darle tantos presentes. ¿Por
qué comprar algo para alguien que ni conoces o, peor, que no te cae bien? En el
intercambio familiar la cosa no va mejor: poner un valor tope o promedio no
sirve de mucho pues el obsequiado termina pidiendo algo que rebasa dicho valor
prometiendo “cubrir” la diferencia cuando le entregues el regalo, misma que
luego se le olvida. Si se trata de tu regalo, y el juego no contempla la regla
de que puedes pedir algo en especial, el tío, la prima, la cuñada o el amigo
colado a la celebración (nunca falta uno) normalmente no tiene la menor idea de
lo que te gustaría y por lo tanto termina regalándote lo que cree que puede ser
útil (y que no puede fallar)… y que en el 99.99% de las veces no te va a gustar. Por
eso te puede tocar una bufanda (a todo el mundo le da frío), un porta-retratos,
un cenicero (y tú ni fumas), tarjetas para comprar música en internet, una navaja
suiza, un disco del reguetonero de moda, un libro de superación personal (¿qué
te querrán decir?), un suéter color mamey con un tigre en la barriga… o los
siempre socorridos chocolates.
La alegría forzada. El plato fuerte de la
temporada es la “alegría”. Tienes que andar feliz a huevo, decir que sí a todo
y complacer a todos. Como dice doña Pilar: eso de andar feliz porque sí, nada
más porque lo dicta la época ¿no califica de trastorno mental? Epidémico,
agregaría yo. Pareciera que en Navidad no puede existir otra cosa que no sea el
regocijo de compartir, de dar y recibir. Es como si todos fuéramos habitantes
del Planeta Lindo del conde Pátula. La publicidad, que en esa época ejerce
mayor presión mediática que en ninguna otra, contribuye a fomentar esa imagen. Por
eso vemos en la TV programas "especiales" en los que los actores lucen sus
sonrisas más artificiales y maquilladas, sudando a raudales bajo unos gruesos suéteres mientras
les cae nieve de utilería.
La lista
podría seguir, pero con esos detalles creo que es suficiente para dejar más que
claro por qué detesto la Navidad. La pasaría muy mal en estas fechas si no
fuera porque, a pesar de todo, la fiesta encierra unas cuantas cositas
que sí me gustan y que ayudan a aliviar el estrés de la temporada: estar con la familia, las pastorelas (entren más
guarras y albureras, mejor), los romeritos (sin tortitas de camarón), el
recalentado, el turrón, el ponche y sobre todo –como bien señala doña Pilar- por
la oportunidad de beber a raudales sin culpa ni condena (bueno, más o menos)
donde sea y con quien sea pues, después de todo, estamos de festejo.
Merry Christmas!
Referencia
Montes de Oca, P., Algarabía 147, diciembre 2016, ¿Por qué
la Navidad se vuelve odiosa?, pp.
16-21.